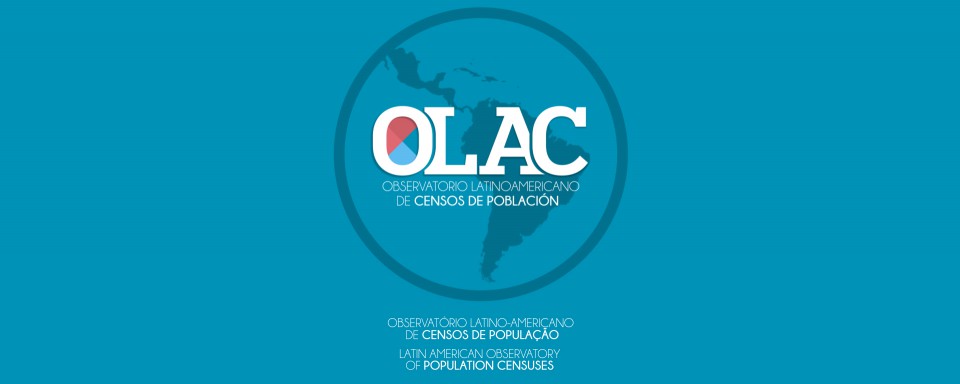Mathías Nathan
Una de las funciones principales de los censos de población (tal vez la principal) es la de realizar un recuento de la población total en cada una de las divisiones político-administrativas de un país. Como sabemos, hay dos maneras de llevar adelante este propósito: i) contabilizando a la población presente al momento del censo (de hecho o de facto) o ii) contabilizando a la población que reside habitualmente en el país (de derecho o de jure), esté o no presente en su lugar de residencia durante el operativo censal.
En principio, la clasificación de personas según el criterio de la residencia habitual no parece ser un gran problema. La mayoría de las personas suele pertenecer a un hogar en el que desarrolla su espacio de vida. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que la residencia habitual se vuelve difusa y adquiere cierta complejidad. Es el caso de los individuos que habitan en dos o más viviendas, los que están de paso en una vivienda o los que directamente carecen de un espacio físico en dónde vivir. Por ese motivo, los censos de población deben presentar una definición precisa de residencia habitual. Si resultase ambigua o subjetiva, se corre un alto riesgo de no poder contabilizar a la población una sola vez y en el lugar correcto.
En el presente texto se discutirá una de las temáticas centrales de los censos de población, al tiempo que una de las menos abordadas en América Latina: la definición y operacionalización de la residencia habitual.
Los censos de derecho: el punto de partida
En un reciente y polémico post de OLAC [Dejemos de evadir los censos de derecho], se argumentó fuertemente a favor de los censos de derecho en América Latina. A través del ejemplo de Pedro, ecuatoriano que vive en Guayaquil pero vuelve a Riobamba -su ciudad natal- el día del censo, se señalaron los problemas asociados al empadronamiento de facto, al tiempo que se destacaron las ventajas de censar a las personas en su lugar de residencia habitual para el diseño de la política pública y el funcionamiento del sistema estadístico nacional. No obstante, el texto no problematizó las dificultades que entraña el concepto de “residencia habitual” a la hora de implementar un censo de derecho. En realidad, se trata de un tema que todavía no ha sido discutido en profundidad entre las oficinas nacionales de estadística de América Latina, a pesar de que se trata de un aspecto central en el diseño y la implementación de los censos de población.
En los censos de la región, como en la mayor parte de los países del mundo, el criterio de empadronamiento de la población es el de la residencia única: cada persona debe estar asociada a una sola vivienda. El manual de Principios y recomendaciones para los censos de población de las Naciones Unidas fija como regla general para determinar la residencia habitual el parámetro temporal, ésto es, el lugar en el que vive la persona en el momento del censo, y en el que ha estado o tiene intención de permanecer por algún tiempo. Más específicamente, en dicho manual se recomienda:
“(…) que los países apliquen un umbral de 12 meses cuando se considera el lugar de residencia habitual de acuerdo con uno de los siguientes dos criterios : (a) el lugar en que la persona ha vivido continuamente durante la mayor parte de los últimos 12 meses (es decir, durante al menos seis meses y un día ), sin incluir las ausencias temporales por vacaciones o asignaciones de trabajo , o tiene la intención de vivir por lo menos seis meses; (b) el lugar en que la persona ha vivido continuamente durante al menos los últimos 12 meses, sin contar las ausencias temporales por vacaciones o asignaciones de trabajo o tiene la intención de vivir por lo menos 12 meses» (p. 111).
También se recomienda que los responsables del censo elaboren instrucciones explícitas para resolver las situaciones difíciles de clasificar, como en los casos de personas que residen en el hogar y se encuentran temporalmente ausentes, personas que están temporalmente presentes y que no son residentes, o personas que tienen más de una residencia.
Vale mencionar que la indagatoria sobre el lugar de residencia habitual no es materia exclusiva de los censos de derecho. En mucho países dicha pregunta ha sido introducida en las boletas censales con la finalidad de identificar a la población migrante, combinando ésta información con la pregunta sobre el lugar de residencia habitual anterior. También ha sido utilizada para ubicar a las personas en la división político-administrativa de residencia habitual, más allá del lugar en donde fueron censados (siendo así, Pedro podría ser considerado como habitante de Guayaquil y no de Riobamba).
No obstante, los censos de derecho suelen ser más proclives a errores de duplicación de personas o al empadronamiento de individuos que no correspondía censar en una zona determinada. Esta es una de las principales debilidades del concepto de residencia habitual como espacio de vida único. Este problema suele agudizarse en los censos de larga duración, ya que aumenta la probabilidad de un cambio de residencia de una persona u hogar durante el operativo censal, pudiendo ocurrir que los mismos sean registrados tanto en el lugar de origen como en el de destino. Las mismas razones que llevan a la duplicación también pueden producir la omisión de personas, por ejemplo si el censo había pasado por la zona de destino previo al desplazamiento de la persona u hogar, y arribó a la zona de origen cuando los mismos ya habían partido.
Para evitar este tipo de inconvenientes, algunos países de la región han optado por indagar por los residentes habituales del hogar a partir de una fecha de referencia fija, que suele corresponder al primer día o al día previo al inicio del operativo censal. Este es el caso de países como Brasil, Costa Rica, Cuba o algunos países centroamericanos. Por el contrario, Colombia, México, Uruguay y Venezuela han llevado a cabo la contabilización de la población tomando un momento censal móvil conforme va transcurriendo el censo, es decir, censando a las personas que al momento de la entrevista pueden ser considerados como residentes habituales del hogar. Es que la introducción de una fecha de referencia fija en un censo de derecho también acarrea ciertas desventajas como las posibles inconsistencias entre la situación del hogar en la fecha de referencia y en el momento de relevamiento (ej: la condición de ocupación de la vivienda, composición de los hogares debido a nacimientos, defunciones, uniones o disoluciones posteriores a la fecha de referencia, etc.), que se maximizan a medida que el relevamiento censal se extiende en el tiempo. Ello evidencia que no hay un consenso al respecto en la región, como tampoco sobre cuál debería ser la duración óptima del operativo censal para lograr la mayor cobertura posible y minimizar los problemas relativos a la duplicación de población.
Los casos especiales
Las situaciones especiales y de compleja resolución se encuentran listadas y comentadas ampliamente en los manuales de Naciones Unidas, en documentos técnicos de algunas oficinas nacionales de estadística y en trabajos de corte académico. Acá se mencionan algunas:
- Estudiantes de nivel medio o superior que viven o pasan parte de la semana fuera de sus hogares familiares.
- Personas que por motivos laborales se encuentran varios días de la semana lejos de sus viviendas familiares, o durante periodos largos fuera del país.
- Personas que se mueven frecuentemente y no tienen un lugar de residencia habitual.
- Niños y niñas de padres separados que dividen su semana entre dos hogares
- Personas que se encuentran temporalmente en una vivienda colectiva (cárceles, instituciones de salud, etc.) por distintos motivos. ♠
- Personas u hogares que se desplazan varias veces durante el año entre dos viviendas (por ejemplo, cuando una vivienda de uso estacional se vuelve de uso habitual para quienes viven generalmente en ciudades).
Las pruebas piloto realizadas en algunos países de la región dan cuenta de la magnitud del problema de la residencia múltiple en los censos de derecho. El INE de Uruguay, por ejemplo, realizó una Prueba Piloto de Residencia Habitual en 2008, encontrando que más del 4% de la población declaró tener por lo menos otra vivienda de residencia habitual. Otros estudios han identificado problemas de igual índole, como en el caso de la doble residencia de la población indígena en Bolivia.
Las oficinas nacionales de estadística deberían documentar los criterios empleados para resolver estos casos durante el operativo censal. De modo de mejorar la cobertura censal, los casos de residencias múltiples y las ausencias temporales por recreación o vacaciones, razones familiares o de salud, trabajo o negocios, deben ser tenidos especialmente en cuenta. El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, por ejemplo, incluyó en el manual del censista del Censo 2011 el tratamiento de las situaciones especiales. En los manuales de los censos de 2010 de Brasil y México, por su parte, y con menor nivel de detalle, también se presentan criterios para determinar la vivienda de residencia principal para aquellas personas que ocupan dos o más residencias o para las que se encuentran viviendo en hogares colectivos.
De todos modos, uno de los grandes desafíos de los censos de derecho es transmitir los conceptos correctamente a los empadronadores en condiciones limitadas de tiempo y recursos, ya que son ellos los que, en definitiva, tienen en sus manos la llave para que toda la elaboración conceptual redunde en una operativa censal exitosa.
A modo de cierre
La implementación del criterio de empadronamiento de la población a partir de la residencia habitual, característico de los censos de derecho, no es un aspecto de resolución sencilla. A pesar de que algunos países de América Latina tienen una larga tradición en la realización de censos bajo esta metodología, y que otros se han ido sumando con el transcurso de las últimas rondas censales, se trata de una temática que necesita ser discutida más a fondo de cara a la próximas rondas censales. Más aún si el listado de países que aplican censos de derecho continúa en aumento.
Al día de hoy, las oficinas nacionales de estadística han tratado de manera secundaria (o directamente ignorado) las situaciones de residencia múltiple o el problema del sobre-empadronamiento. Sabido es que el el verdadero dolor de cabeza de los censos en materia de cobertura está dado por los problemas de omisión de población. Así, las evaluaciones sobre el nivel de omisión son moneda corriente durante la etapa post-censal; las relativas al doble empadronamiento, prácticamente inexistentes o -incluso peor- invisibles para usuarios y público en general. En definitiva, poco se sabe sobre el procedimiento de registro de los casos especiales durante el operativo censal y su tratamiento ex post por parte de los técnicos a la hora de editar la base de datos censal o para elaborar las estimaciones de población residente en el país. Tal vez sea hora de abrir este tema al debate y a la búsqueda de definiciones comunes entre nuestros países.
♠ Al respecto, se ha desarrollado un interesante debate en Estados Unidos en torno al lugar en el que deberían ser censados las personas con privación de libertad (¿en el centro penitenciario o en su hogar familiar?), que ha cobrado relevancia como producto del crecimiento explosivo de la población carcelaria en dicho país durante las últimas décadas.
Documentos de consulta
Chackiel, J. (2009). Evaluación y estimación de la cobertura en los censos de población: la experiencia latinoamericana. Santiago de Chile: CEPAL.
Chackiel, J. (2009). “Censo, residencia habitual y movilidad territorial”, en Notas de Población N° 88, Santiago de Chile, CEPAL.
Cork, D. L. & Voss P. R. (editors) (2006), Once, only once and in the right place. Residence Rules in the Decennial Census, National Research Council of the Nation
Naciones Unidas (2010). Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2. Serie M No. 67/Rev.2, Nueva York: Naciones Unidas.
INE Uruguay (2012).Consideraciones metodológicas y conceptuales sobre los cuestionarios de Población, Hogares y Viviendas de los Censos 2011. Montevideo: INE.
Toulemon, L. & Pennec, S. (2010). Multi-residence in France and Australia: Why count them? What is at stake? Double counting and actual family situations. Demographic Research, 23(1): 1-40.
United Nations Economic Commission for Europe (2006). Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing. Naciones Unidas-EUROSTAT, New York y Ginebra.