Por Nicolás Sacco, OLAC & Penn State
Luego de las elecciones generales de octubre en Argentina, con la victoria de Alberto Fernández, se esperan los nombramientos oficiales del nuevo gobierno. La ya confirmada entrada de Marco Lavagna al frente del INDEC abre expectativas a una administración posiblemente ordenada del organismo que no tendría ningún tipo de continuidad con la tan criticada militancia en el manejo de los números durante los años 2007-15. Pero al mismo tiempo, son imposibles de ignorar los recientes procesos que se dieron bajo la dirección del saliente Jorge Todesca.
Tanto Fernández, durante la campaña presidencial, como Lavagna, ponderaron la gestión del INDEC durante el gobierno de Macri. Todesca rápidamente se despegó de los elogios y se dio de baja de la dirección del instituto, en una foto con los directivos del organismo en su cuenta de Twitter. A la vez, utilizó la gacetilla oficial del INDEC y en reportajes a la prensa, se proclamó como un militante del gobierno de Macri, poniendo en duda la buena voluntad del gobierno entrante en lo referente a estadísticas públicas. En su último discurso por cadena nacional, Macri señaló que dejó un INDEC creíble y profesional.
Previo y pos a la campaña electoral, bajo esta coyuntura, el INDEC, en poco menos de dos meses, se encargó de comunicar dos temas de suma relevancia para el público usuario y los productores de datos: el estado de la cuestión sobre del censo 2020, del que hasta hace poco se desconocía su avance, y el envío al Congreso Nacional de una nueva Ley de Estadística.
Utilizando parte del material publicado hasta el momento sobre el censo 2020 y haciendo un uso “extra-brut” de algunos conceptos de Gramsci, en este post se argumenta que la “estadística militante” nunca se fue, sino que cambió forma y manos, y que a pesar de las transformaciones que se dieron durante el periodo 2015-19 en la producción de datos oficiales, se mantuvo un status quo militante, irresuelto por la gestión saliente.
Las tareas censales
A fines de agosto el INDEC publicó un anticipo del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020, poniendo a disposición de los usuarios un resumen ejecutivo con sus lineamientos generales, diseño y plan de actividades [todos estos documentos ya se encuentran en la sección Recursos de OLAC]. En ese resumen, que se informó con la fecha del censo inclusive, para fines de octubre del 2020, se dieron a conocer los cuestionarios, básico y ampliado. Ambos fueron testeados en campo durante la Segunda Prueba Piloto, realizada en septiembre de 2019.
Varias notas de prensa ya resumieron algunas de las principales características del nuevo cuestionario y sus diferencias con el censo 2010. (Sobre ésto, para aquellos interesados en probar el cuestionario de población ampliado, OLAC pone a disposición una versión on-line, a nivel individual, a través de este link). En otro post serán comentados más en detalle estos cambios. Por el momento, se subrayan aquellas que han generado más repercusión entre la comunidad de usuarios: identidad de género, religión, movilidad y Documento Nacional de Identidad (DNI).
Si bien fue celebrada por la comunidad LGBT+, la integración del género en el Censo 2020, aún es un tema pendiente. No sólo en las cifras oficiales, sino en el ámbito de las ciencias sociales en general. En las estadísticas de población y en demografía en general, a pesar de su amplio debate, todavía es escasa la literatura que da cuenta de cómo incorporar esta dimensión en la investigación. (Véase al respecto la charla de Susan Short en la 14th Annual De Jong Lecture in Social Demography). Por ejemplo, el instituto de estadística de Australia, no recomendó su inclusión. Según el informe de evaluación de la segunda prueba piloto del INDEC, se observó incomodidad por parte de los censistas para formular la pregunta (pág. 66).
La reincorporación de la variable religión tiene pocos antecedentes en los estudios oficiales recientes. Es la segunda vez que aparece en los censos modernos. A. Giusti, “Censos modernos: 1960, 1970, 1980, 1991, 2001”, en S. Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Buenos Aires, Edhasa, 2007), ya que el censo de 1960 fue el último en el que se registró. De esta forma, Argentina entraría en el grupo de países de la región que miden esta variable, como Brasil, México, Chile y Perú, entre otros. Los resultados de la prueba piloto sugieren realizar una pregunta abierta para su medición (pág. 90). La multiplicidad de creencias y preferencias religiosas en la cultura argentina, permitirá a los actores sociales y a la planificación de políticas públicas, dimensionar adhesión y presencia de distintos cultos. Siempre y cuando los niveles de respuesta lo permitan y se evite caer en problemas tales como el fenómeno Jedi.
También se propuso estimar la movilidad laboral de la población, incorporando el domicilio de trabajo de las personas. Junto con la indagación del DNI, estas dos preguntas fueron las que más objeciones recibieron por parte de académicos, usuarios y público en general.
Por ejemplo, el expresidente de la Asociación de Estudios de Población Argentina (AEPA) (gestión 2017-19) envió una nota al INDEC manifestando su preocupación por la inclusión de estas preguntas. El Instituto de Investigaciones Gino Germani, por su parte, hizo lo suyo, así como también algunos trabajadores del INDEC a través de ATE-INDEC. Los principales puntos de preocupación provienen de los problemas de cobertura que pudieran generar por falta de respuesta y la posible amenaza que conllevan en tanto garante del secreto estadístico.
El problema de cobertura por la solicitud del DNI a priori ha sido objetado por la probable desconfianza y rechazo a contestar por parte de la población. En particular, en coyunturas de gobiernos con retóricas y políticas públicas concretas anti inmigratorias y de mano dura (en la comedia popular argentina, se pueden rastrear algunos de estos temores). Pero a la vez, aún no hay suficientes datos sobre este aspecto para el caso argentino. De acuerdo al informe de la prueba piloto, hubo pocos casos en los que se observó malestar en los censados por tener que declarar el número de DNI (pág. 68). De cualquier manera, hace falta más información para tener un panorama de las respuestas según distintos sectores sociales (urbano/rural, clases sociales, migrantes, etc.). Argumentos similares valen para la indagación del domicilio laboral, aunque el informe de la prueba piloto señala cierta “molestia que manifestaron los trabajadores no registrados de brindar esta información” (pág. 69).
La justificación que ofreció el equipo censo para incorporar el DNI es que posibilitará vincular bases de datos del estado, el censo con registros administrativos, encuestas, etc., con el fin de simplificar a futuro la metodología censal. (Existen sin embargo estudios que contaron con acceso oficial a las fuentes de registros de datos del Estado, por ejemplo, un estudio Multicéntrico con sede en el CENEP, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, que trabajó con las bases de datos oficial de nacimientos). En Colombia, por ejemplo, este dato permitió contar con una base adicional para verificar la cobertura del censo y el registro de personas, y también facilitó verificar la calidad de información de nombres y apellidos y fecha de nacimiento. Sin embargo, allí falló por completo la seguridad de los datos. Esta preocupación está también presente en el actual debate del censo de Estados Unidos.
De ese modo, otras objeciones que surgen sobre el DNI se deben a la dimensión de la confidencialidad. Hasta el momento las tasas de respuesta de los censos en América Latina y en Argentina en particular fueron altas (aunque diferenciales por clases sociales) y probablemente sean altas con respecto al DNI. La preocupación es que la mayor parte de los países de la región no se caracterizan por la seguridad de sus sistemas informáticos (sin ir muy lejos, hace poco el Ministerio de Seguridad y la propia ministra de Seguridad sufrieron el hackeo de sus base de datos). Las pocas mejoras que hubo en la infraestructura tecnológica en el INDEC no permiten confiar en que la seguridad e individualidad de los datos personales se mantenga. En todo caso, cabe preguntarse, ¿qué registros se van a emparejar (matching) y cómo? De ahí es que también pueda surgir la desconfianza de la población a responder (y de los usuarios) y por ende, generar problemas de cobertura.

No es de extrañar que luego de todas estas objeciones el INDEC haya suspendido recientemente las tareas precensales y fugue hacia adelante, para la nueva administración, los problemas generados durante la administración de Todesca con respecto al censo 2020.
Los modos I: el censo
El argumento de este post es que más allá de estas objeciones públicas, el foco debe ponerse en cuál fue el modo, y cómo se llevaron a cabo las tareas censales durante el periodo 2015-19, encontrándonos hoy a sólo un año de la ronda censal. De forma similar a lo que pasó en el censo 2010, hubo poca participación activa tanto de instituciones académicas, de otros institutos y organismos y de distintos expertos para la elaboración y discusión de las preguntas. Los principales institutos de investigación social de la Argentina debieron enviar comunicados de prensa para manifestar su preocupación, mientras que las recomendaciones internacionales sugieren que el alcance temático del censo cuente con una justificación de su requerimiento, y a la vez, se socialice a través de seminarios donde usuarios y expertos puedan participar de la discusión e intercambio de ideas. Al haber sido tomados por sorpresa, los actores sociales, en estos casos tan sensibles para la población y los usuarios, merecen ser comunicados de otro modo, indicando para qué, por qué y cómo, garantizando a la vez la seguridad de las bases de datos.
Teniendo en cuenta el gran esfuerzo del equipo técnico del INDEC encargado del censo y de los trabajadores involucrados en las tareas censales, la mayoría de ellos en condiciones precarias de contratación, en este punto vale la pena detenerse para ver cómo se mantuvieron a lo largo de la gestión de Todesca prácticas vapuleadas a la gestión previa, pero esta vez en un contexto de crítica reducción presupuestaria y crisis macroeconómica. Nuevamente, hubo poca participación en un tema tan relevante como un operativo censal. Y para eso tuvieron cuatro años. Ni siquiera se cuenta con una evaluación oficial del censo 2010…de acuerdo al último resumen ejecutivo publicado, durante todo el 2016 se llevó a cabo esta tarea, pero, ¿dónde están publicados los resultados de esa evaluación?
Los modos II: nueva ley de estadística
El Secretario General de ATE-INDEC, a través de su cuenta de Twitter, ya se encargó de señalar algunas de la contradicciones del modelo llevado a cabo por la gestión saliente: pasando por alto el aporte de la mayor parte de sus trabajadores, el modelo de “recuperación” de las estadísticas oficiales, estuvo más bien signado por la inestabilidad laboral, la inexistencia de concursos para planta permanente y para las direcciones, entre otros aspectos ligados a los derechos laborales. (En América Latina, lamentablemente, precarización laboral del personal de los institutos de estadística no es monopolio del INDEC, ni del periodo 2015-19). Todo esto sumado, evidencia el incumplimiento de algunas promesas de Todesca en los primeros meses de gestión, sobre estas cuestiones.

Macri y Todesca
La confiabilidad de las estadísticas a la que aludió Macri en su último discurso se logró gracias a los perversos procesos que se dieron en el periodo 2007-15. Pero a la vez, el modelo de “éxito” como política de estado para la recuperación de la confianza en las estadísticas públicas, se ejerció hacia el interior del INDEC de la misma forma que hacia el interior del país: apoyado en la precarización laboral, baja de salarios para les trabajadores, y sueldos altos para directivos obsecuentes. Estos procedimientos no se distancian de las políticas públicas llevadas a cabo, por ejemplo, a través del desfinanciamiento del sistema científico nacional, la crisis educativa, o la contratación por parte del gobierno de Mauricio Macri, de asesores personales con fuertes puntos de vista en contra de salud pública.
Llamativamente, es en medio de este contexto, y sin llamado a concursos para puestos relevantes, que el gobierno presentó, justo después de perder las elecciones, un proyecto de Ley que plantea reformar el Sistema Estadístico Nacional. Necesario y reclamado por la comunidad desde hace años, fue poco discutido por los usuarios y expertos de Argentina, aunque sí validado por la OCDE, luego de realizar una evaluación general del sistema estadístico en Argentina. Desde la junta interna de ATE-INDEC se calificó como “irresponsable” el envío de este proyecto al Congreso Nacional, a sólo días del cambio de gobierno. Para algunos analistas políticos, el proyecto en sí y en general el proceso de normalización de las estadísticas, no fue más que un requisito del sistema financiero internacional para volver a inyectar un programa de deuda en Argentina.
Cambiemos
De la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Gramsci en sus cuadernos de cárcel retoma el debate sobre el Risorgimento dentro de la izquierda italiana como una revolución sin revolución, a partir del uso del concepto de gatopardismo en donde “todo cambia, para que nada cambie”. Más allá de las declaraciones autoindulgentes del fin de gestión, tomando sólo como ejemplo parte de los procesos que dieron en la preparación del censo 2020, algunos usuarios vieron con poco entusiasmo lo sucedido estos años en el INDEC, que muestran rasgos de continuidad con las prácticas del pasado reciente.
Según Todesca, la estadística militante se caracteriza cuando se introduce “un sentido de voluntad al resultado de las mediciones acorde con un relato político”, por el cual, “la estadística se transforma en parte de la militancia política”. Cómo se conceptualiza el censo tiene implicancias para el gobierno y la sociedad. De acuerdo a lo que sucede con el censo 2020, eso mismo volvió a ocurrir durante su gestión. Las idas vueltas a lo largo de 2015-19 con respecto al proyecto censo, fueron parte de una trama política que hoy en día enfrenta plazos (financieros, operativos y metodológicos) que rápidamente se van cerrando, a pesar del gran esfuerzo del equipo encargado del censo y de les trabajadores involucrados en las tareas censales.

Con la Lavagna, quien acompañó en el Congreso al bloque oficialista con el 80% de sus votaciones, el gesto del gobierno entrante enciende algunas alarmas: nuevamente se pone al frente del organismo a una persona ligada a intereses corporativos, y no a un reconocido profesional con trayectoria en el ámbito público y/o científico de la producción de estadísticas económicas o sociodemográficas.
En lo que respecta a los procesos censales queda pendiente no solo la tarea de registrar los aspectos metodológicos que se terminan decidiendo o modificando, sino además, las condiciones institucionales y organizacionales en las cuales esas decisiones se dieron. Este post aporta en este sentido, puesto que, a futuro, muchos diluirán no solo responsabilidades, sino los contextos en los que inician y terminan administraciones.
Por suerte y pesar de todo esto, con otro gobierno, la designación del nuevo director, y el debate sobre la Ley de Estadística, Argentina está ante una nueva oportunidad para contar con un sistema estadístico acorde al siglo XXI. Ojalá esta vez no se vuelva a perder.
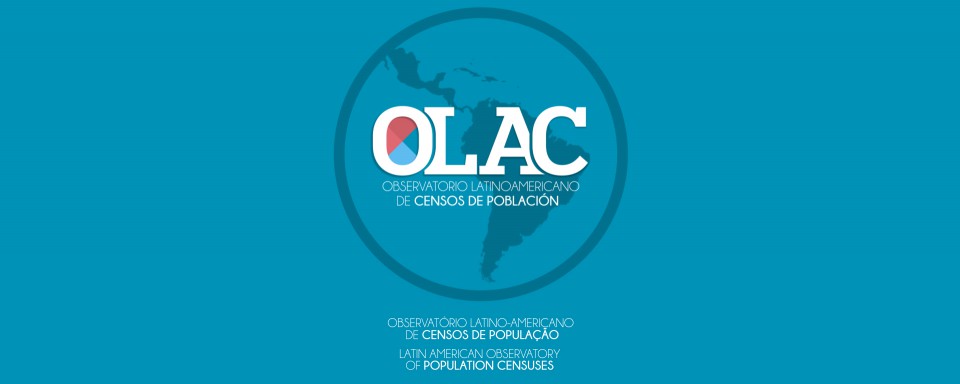
Gracias! muy interesante el resumen. No pude leer la nota de Carlos Grushka, pero la posible violacion al secreto estadistico (y la muy probable percepcion de tal) con la introduccion de preguntas sobre DNI y domicilio laboral son tan evidentes que no me imagino justificaciones que no sean totalmente burdas.
Me gustaMe gusta
Gracias por el comentario Lina. Ya está arreglado el link de la nota de C. Grushka.
Me gustaMe gusta
Gracias Nicolás por las informaciones y tu análisis. Es siempre bueno saber lo que sucede con las oficinas de estadísticas oficiales en nuestra región, con los avances y retrocesos en la experiencia censal. Mi comentario, quizá pregunta, es respecto a cómo lograr que nuestras oficinas de estadísticas sean realmente instituciones de Estado y no de Gobiernos cambiantes, de todos los espectros de la ideología político-social? Estamos en democracias (afortunadamente) pero esto significa que tendremos las más diversas posturas de gobiernos con relación a la producción y divulgación de datos/indicadores de tiempos en tiempos. Así, nos enseñan los profesionales que están en la oficinas, que institución creíble, autónoma, y de confianza, pase el gobierno que pase, se crea también, y principalmente, de abajo hacia arriba. O sea, tenemos que confiar en los técnicos y profesionales de estas instituciones. Pero cómo se puede confiar que están haciendo el mejor trabajo, exento, si toman posturas políticas públicamente, defendiendo o rechazando en Gobierno? Desafortunadamente, esto ha pasado en Brasil últimamente, pues muchos profesionales del Instituto de Estadística se ponen públicamente en contra o a favor de uno u otra postura política. Cómo es esto en Argentina?
Me gustaMe gusta
Gracias Suzana por tu comentario y pregunta, difícil de responder por acá. Byron en un post de OLAC trazó algunas ideas para desandar ese camino, que comparto: https://observatoriocensal.org/2015/11/19/de-la-dependencia-a-la-interdependencia-estadistica/. Ojalá pronto nos volvamos a cruzar para poder debatir esta cuestión con mayor profundidad.
Me gustaMe gusta