Byron Villacis
En lo referente a innovaciones tecnológicas, la ronda de censos del 2010 dejó varios aprendizajes en el continente americano. Respecto a la metodología de enumeración, 5 países utilizaron en alguna forma el internet, 6 países usaron cuestionarios autogestionados y el resto entrevistas tradicionales “cara a cara”. Apenas un país utilizó registros administrativos y encuestas rodantes para complementar los datos del censo. En cuanto a la cartografía, más de la mitad de los países utilizaron sistemas GIS, GPS, imágenes satelitales o fotos aéreas. El uso de escáneres para ahorrar tiempo en el procesamiento de datos y el intenso uso de publicaciones digitales para diseminación de resultados también fue un punto saliente. Acercándonos al 2020, vale la pena reflexionar a tiempo sobre los mecanismos institucionales que faculten mejoras administrativas y aprovechamiento de tecnología. Sobre esto, bosquejo en este post dos posturas que hace falta visibilizar para evitar un peligro superior: que las mejoras en tecnología se conviertan en un fin, y no en un medio.
Si pudiéramos hacer el ejercicio teórico de imaginar un censo absolutamente abstraído a los avances tecnológicos, tendríamos operativos completamente dependientes de registros administrativos, cada individuo podría estar permanentemente censado gracias a la interconexión de bases de datos que registrarían características sociales del ciudadano. Esta mega base de datos incluiría información personal, situación económica, ubicación geográfica e inclusive registros de traslados frecuentes dentro y fuera del país. Una suerte de matriz donde cada ser humano es un registro digital del que ciertos funcionarios tendrían acceso a sus datos de forma instantánea, eficiente, precisa, oportuna. Este escenario sería el ideal para quienes idealizan a las operaciones estadísticas como un mero proceso administrativo para mejorar la competitividad de nuestros países, aportar al crecimiento económico, impulsar capacidades individuales, optimizar procesos productivos, integrar nuestras economías a un ambiente global exigente, acelerado, apremiante, urgido de individuos productivos, preparados, eficaces, robóticos. En esta perspectiva, el censo vendría a ser un proceso de enumeración de cuerpos, una colecta de características de individuos que mientras más rápido, barato y desapercibido sea, mejor. Un censo ideal para el mundo moderno sería entonces, un censo imperceptible.

En términos operativos esto, sorprendentemente, no es un escenario imposible. La integración y el uso de big data y gobiernos enfocados en la eficiencia de procesos productivos podría tener una agenda de mediano plazo que permita ahorrarse el dinero de los costosos operativos censales, permitiría además evitar los riesgos que implica movilizar miles de censistas, ahorrarse el desperdicio económico que significa paralizar un país para realizar los conteos y una cantidad no despreciable de trámites administrativos que posibilitan este ejercicio. Ciertamente, este fenómeno ya se viene dando en algunos países desarrollados, con ruidosas y quizás limitadas voces de advertencia y protesta. Algunos promueven esta visión de los censos, inclusive desoyendo problemas inherentes al propio uso de tecnología y la eliminación de registros físicos, todo en aras de la modernización y eficiencia. La pregunta que valdría hacerse entonces es si buscamos un tecnocenso cuando pensamos en “avances tecnológicos” en la producción de estadísticas públicas censales.
En este sentido vale la pena re-conocer el valor de operativos tradicionales que contienen elementos que permiten darle una cara humana a las estadísticas públicas, especialmente a los censos de población. Después de todo, ¿Cuándo un país tiene la oportunidad de detenerse un momento y reflexionar sobre su situación? ¿Acaso no es el censo una ventana –pequeña en el tiempo pero importante en su contenido- para revisar quienes somos, como estamos y a dónde vamos? ¿Acaso un irreflexible uso de tecnología que elimina la concepción “tradicional” de los censos no está provocando la ausencia de esta meditación y sobre todo evitando la conciencia sobre la necesidad de esa meditación? Si no es el censo, ¿en qué momento nos auto reconocemos como país? ¿Como región? ¿Como continente?
Existe un valor intrínseco en los ineficientes operativos censales tradicionales: hay un valor en caminar (literalmente) cada rincón de nuestros países, golpear puertas, reconocer espacios, abrazarse, saludar, romper los zapatos, sudar, ensuciarse, huir de perros ladrando, escribir en una boleta nombres impronunciables, hacer bromas sobre las preguntas mal entendidas, obviar las recomendaciones de no aceptar comida a  extraños. Y no solo el operativo censal, hay un valor intrínseco en la reflexión en la época-periodo de censo, en recordar lo necesario de generar solidaridad con los
extraños. Y no solo el operativo censal, hay un valor intrínseco en la reflexión en la época-periodo de censo, en recordar lo necesario de generar solidaridad con los
censistas, con los capacitadores, con los supervisores. Es un ejercicio humano, de sentimientos, de contenidos. No es un conteo de cuerpos, es un reconocimiento de nuestra figura social. Es un ejercicio necesario sobre todo en Latinoamérica, donde sabemos lo que somos y que -aunque reconocemos no es perfecta- es nuestra: una región informal, cómica, amigable, peligrosa, diversa, falible, pero real. Crudamente real.
¿Esto significa entonces dejar las cosas como están? ¿Contentarnos con el ritmo al que vamos? Ciertamente no. Significa que se repiense el verdadero aporte de la tecnología a los procesos censales, que no sea un frenético ejercicio por competir entre países para demostrar quién usa más tecnología o quien lo hace más eficiente. Es necesario un ejercicio costo-beneficio que no solo incluya evaluaciones monetarias en sus criterios de análisis sino un ejercicio integral donde se sopesen los pros y contras de operaciones que tienen un significado burocrático pero sobre todo social. Específicamente, habría que discriminar los procesos administrativos en al menos dos grupos: en el primero aquellos que de verdad representan un beneficio indiscutible a la hora de mejorar la eficacia (no sólo eficiencia) y en el segundo, aquellos cuyo beneficio es relativo o al menos discutible.
En el primer grupo ubicaría el uso extensivo de imágenes satelitales para ahorrarse actualizaciones cartográficas, el uso de dispositivos móviles exclusivamente para sectores modernos y seguros, la publicación de resultados digitales solamente para sectores con mediano y alto acceso a tecnologías de información y finalmente, un mejor aprovechamiento en el análisis de resultados a través del uso de herramientas de administración anonimizadas. En el segundo grupo ubicaría a los relevamientos de información. Sospecho que el valor de recorrer físicamente los territorios tiene un beneficio incomparable con la automatización estadística. La estadística no es un número frio, un proceso cuadrado, aislado de argumentación teórica ni conceptual. La estadística debe construirse desde el proceso de levantamiento de información, comprendiendo los contextos, en este caso, del censado, agregando a la “data” variables que permitan historificar la estadística. Por eso es importante enseñar a los estadísticos que la técnica empieza en el proceso de construcción conceptual, no en el desarrollo de capacidades analítico-tecnológicas. En el mundo ideal del tecnocenso, un cientista social es un experto “minador de datos” censales, un eficiente estadístico dominador de paquetes informáticos, un voraz analista que sabe encontrar tendencias y registros con complejos métodos inferenciales. Eso es un error, el cientista social debe recordar su origen: la construcción de información contextualizada, la comprensión de que las realidades son fruto de un proceso histórico y eso solo puede darse a través de operativos de relevamiento de información donde se reconozca a los sujetos investigados como lo que son: seres humanos en un contexto social complejo, cambiante, físico, no digital. Abogo entonces por un censo tecnificado para humanos, no por un tecnocenso.
—
Cuando fui director del Instituto de Estadísticas de Ecuador tenía que ir año a año a las reuniones de Naciones Unidas donde burócratas de todo el mundo nos reuníamos para, básicamente, aprobar resoluciones pre discutidas. En una de estas reuniones, con un grupo de países amigos nos detuvimos a observar lo que estaba pasando en una de las reuniones post censo del 2010 donde los tecnócratas teníamos que rendir cuentas sobre los operativos censales: encorbatados al apuro, delegados con parsimonia sedante pedían la palabra al momento de hablar de sus censos de cada país. Parecían misionados por registrar en las actas que su censo había sido un éxito, una maravilla, que la cobertura fue de tanto por ciento y que ahora hemos usado x, y o z tecnología. El siguiente en hacer uso de la palabra repetía el guión y mencionaba “yo usé asertiva e integralmente esta tecnología”, el siguiente: “debo mencionar nuestra activa incursión sistémica en x tecnología”, el siguiente: “nuestro país ha demostrado el inteligente dominio de y avanzada tecnología” Y así, por toda una mañana hasta que una delegada alzó la mano y preguntó: “Luego del recital de lo buenos que somos en adoptar nuevas tecnologías -y anoto lo importante aquí: que somos nosotros mismos los que nos estamos alabando, no agencias ni auditorías externas- ¿podemos ponernos a discutir el verdadero sentido de los censos y como la tecnología debe aportar a eso? ¿No es más lógico pensar y discutir cómo la tecnología debe ayudar al censo, antes que cómo el censo se debe abstraer a la tecnología?” Nuestras cejas saltaron como canguil reventado, mientras un breve silencio invadió la sala con un opaco aplauso de países que tenían delegados atendiendo. El resto estaba leyendo interminables papeles, revisando emails en sus laptops, terminando el bocadito del coffee break o mirando ansiosamente el reloj. El secretario tomó nota, y la reunión continuó.
¿Pasará lo mismo después del 2020?
Byron Villacis | Berkeley, 2016
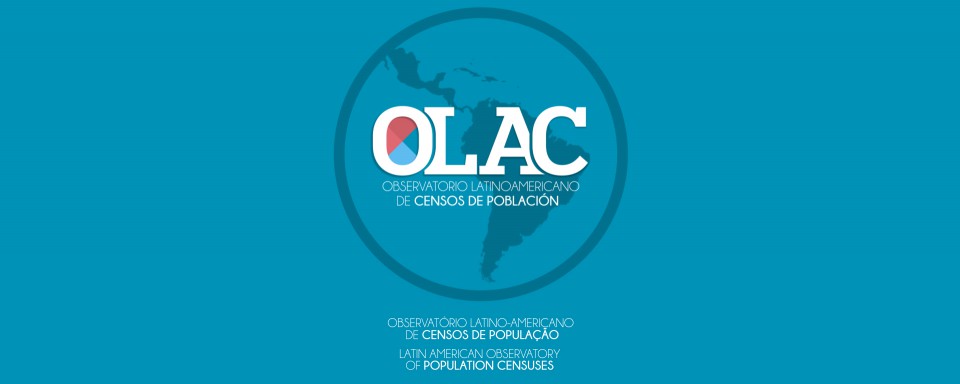
Very intresting points!
I’ve worked with the transformations in the census process and, I have two comments:
1 – the change of paper to smartphones (yes, 2010 brazilian census was colected, mainly, using smartphones) completely altered the ‘interview rituals. And it is not only a supposition or individual perception, as the Actor-Net-Theory ANT, a prominent theoretical development in the new century in social sciences have a lot to say about it, giving new status to the non-humans at the society.
2 – another (and more practical) aspect refers to the way the information traverses between the questionnaire and the final tabulation of the census: although the academic researchers (not familiarized with census process) think that concepts are hard structures that cross all the census paths (training, interview, field check, data validation, transmission, codification, critics, tabulation and analysis), the concepts are «deformed» by each one of these paths, and the transformation of writing to digital information and the substitution of people to machines changes a lot the data content. (In my, opinion, the «yellows» in northeast brazilian’ states are results of the suppression os for human check by algorithms at the smartphones (PDAs).
Congratulations for the post!
Me gustaLe gusta a 2 personas
Thinking about these points and remembering the difficult relations between the census planners and the enumerators, I think the real dream of planners is not only to make electronic questionnaires, but make electronic enumerators or, maybe, census robots!
Me gustaMe gusta
Pingback: El anhelo a los Incas: un año más sin censo de población y vivienda en Colombia | OLAC