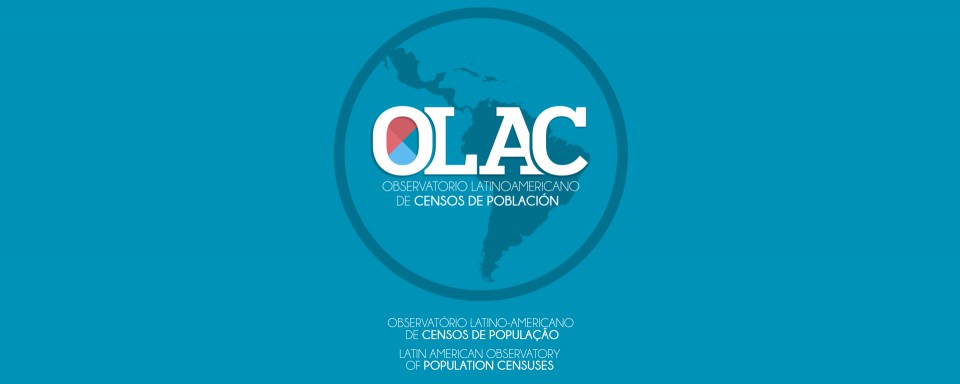Por B. Piedad Urdinola
La actual pandemia, declarada como tal el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expuesto los problemas endémicos de cada país y región. En Latinoamérica no tardó en hacer mella rápidamente en los grupos étnicos más vulnerables y dentro de ellos con más fuerza en las comunidades indígenas. Al conocerse al principio de la epidemia en el Asia sus altos niveles de contagio de persona a persona, algunos pronosticaron que sería el aislamiento geográfico de estas comunidades lo que los protegería del contagio.
Desafortunadamente, es precisamente ese aislamiento en conectividad, acceso a acueducto, alcantarillado, electricidad y su baja capacidad de reacción y de herramientas en prevención y curación de esta y muchas más enfermedades lo que, por el contrario, los llevó a ser las primeras víctimas masivas en varios países Sur y Meso América.
Si bien se dieron lineamientos desde los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, entidades supranacionales y asociaciones de comunidades indígenas para la prevención de la enfermedad; alertas y traducciones a las lenguas nativas y acercamientos desde su conocimiento y visión propia del mundo, bien diferenciada de nuestra cultura occidental, todos estos esfuerzos fueron pocos para detener el atropello que significa esta pandemia y que se traduce en tasas de contagio mucho más altas, con las consecuentes defunciones, y eso que no se tienen en cuenta en estas cifras la debida corrección por subregistro de casos y defunciones. Tradicionalmente, estas poblaciones sufren de mayores niveles de subregistro en todo el sistema de censos y estadísticas vitales, además por la naturaleza del COVID-19 son necesarias pruebas de laboratorio que confirmen el contagio y, por ende, es fácil suponer que los niveles de subregistro son superiores a los del promedio ante la baja cobertura de facilidades y personal médico en las zonas de residencia habitual de estas comunidades.
Latinoamérica tiene una deuda histórica y endémica con las comunidades indígenas, siempre relegadas a un segundo plano y tratando a sus miembros como “ciudadanos de segunda”, que no es nada más que la falta de integración plena de derechos y beneficios que los Estados deben ofrecer a todos y cada uno de sus ciudadanos, sin contar con problemas sociológicos como la discriminación. Un reflejo de toda esta situación es la medición de las poblaciones indígenas en los Censos Nacionales de Población y Vivienda (CNPV). Para la mayoría de los países de la región solo se promueve activamente su medición en los censos hasta la década de los años 80, no más de tres países comenzaron a identificarlos y tomar mediciones en la ronda de censos de los años 60 o 70 (Chackiel & Peyser, 1994) y, aún en el siglo XXI, los niveles de registro y calidad de tales cifras son bastante deficientes para casi todos los intentos que se han hecho en la mayoría de los países (del Popolo & Schkolnik, 2013).
Si bien no es una tarea sencilla, son muchos y más inminentes los esfuerzos que se requieren para que sean reconocidos en los CNPV a lo largo y ancho de toda la región. No es sólo un tema de logística para elevar los operativos de campo censales y que cubran zonas de baja densidad poblacional, se requiere de una aproximación sociológica y antropológica que nos permita entender mejor cómo se auto reconoce una persona como indígena en las ciudades, las zonas rurales y en sus comunidades. Se requiere, sobre todo, de un intercambio y una aproximación desde las Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE) a la sociedad entera que se niega a reconocer que nuestras raíces son indígenas y que se reflejan como en ningún otro lugar del mundo en el proceso de mestizaje, que nos ha dejado una cultura y genética más enriquecida que la de cualquier otro continente o región del mundo.
A pesar de todas estas debilidades y con todos los errores de medición aquí expuestos, son los CNPV las únicas fuentes de medición para poder afirmar con evidencias objetivas que en donde sea que se encuentren las poblaciones indígenas en América Latina tienen 3, 5 ó 10 veces más probabilidad de ser pobres, con bajo acceso a servicios públicos básicos y a viviendas dignas de calidad, mayores tasas de analfabetismo y baja escolaridad y acceso a servicios de salud. Y, para quienes estudiamos estos temas, ha sido triste y fácilmente pronosticar que cuentan con mayor probabilidad de morir por la pandemia.
Referencias
Chackiel, J., & Peyser, A. (1994). La población indígena en los censos de América Latina. Notas de Población.
Schkolnik, S., & Del Popolo, F. (2013). Pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda de América Latina: avances y desafíos en el derecho a la información. Notas de poblacion.